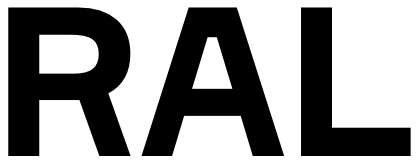UN OASIS DE HORROR
En muchas de sus obras, pero particularmente en la inmensa 2666, Roberto Bolaño vincula las referencias históricas con la ficción y obliga al lector a preguntarse por el sentido de las variadas expresiones de la violencia. Visibilizar aquello que no se quiere ver, es el rol que adquiere la literatura al narrar el horror.

En una de sus columnas publicadas en Entre paréntesis, Roberto Bolaño (1953-2003) sostiene que el verdadero escritor es quien se sumerge con los ojos abiertos en el abismo. En ese ejercicio de adentrarse en la oscuridad sin sucumbir a ella, su obra traza un compromiso ético y estético en la ficción. A lo largo de una narrativa escrita contra el tiempo —o contra una enfermedad hepática que le costaría la vida—, la violencia se perfila como uno de sus temas recurrentes: en Estrella distante (1996), el golpe de Estado de 1973 en Chile y la dictadura militar es el marco de acción de Carlos Wieder, un poeta asesino; en Nocturno de Chile (2000), ese mismo contexto guía los delirios de un reconocido crítico literario; o, en Amuleto (1999), la matanza de Tlatelolco en México es abordada a través del desesperado testimonio de la poeta Auxilio Lacouture mientras se esconde en el baño de la UNAM. En la experiencia común del horror, que vincula las referencias históricas con la ficción, Bolaño crea una complicidad con el lector que obliga a preguntarse por el sentido de las variadas expresiones de la violencia.
2666 (2004), su monumental novela póstuma, no queda ajena a esta problemática. Reconocida en 2019 como la mejor novela del siglo XXI por el diario español El País, las cinco partes que integran esta obra dialogan desde distintos frentes con una serie de crímenes que en espacio, tiempo y modo no tienen ninguna conexión: los femicidios perpetrados en Ciudad Juárez en los años 90 —Santa Teresa en la ficción— y el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Fragmentaria y con un tono cercano a un informe forense, “La parte de los crímenes” describe la investigación sobre un centenar de mujeres abusadas sexualmente y asesinadas, cuyos casos suelen cerrarse por falta de pruebas o por la incompetencia de la policía local. Inspirándose en Huesos en el desierto (2006), la crónica de Sergio González Rodríguez sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Bolaño trabaja la violencia latente en lo siniestro de lo cotidiano, en la aparente normalidad de lo doméstico. No hay un asesino en serie y todo indica que son varios autores. Además, nadie reclama aquellos cuerpos encontrados en basurales, hondonadas o en pleno desierto. Los crímenes se tornan invisibles. Y es allí donde la escritura de Bolaño trasluce aquel compromiso ético y estético: no es sólo que su narrativa verse sobre contextos de violencia, como si fuera un tema que simplemente se lleva a la ficción, sino que el modo en que narra el horror de los crímenes implica una postura crítica sobre las políticas de esa violencia. En el cómo Bolaño ficcionaliza el mal, un enigma imposible, está la clave para entender el rol que tiene la literatura respecto a la violencia, sea estatal o doméstica: narrar la violencia es una forma de hacer ver aquello que no se quiere ver. De hecho, en la reiterada y extensa sucesión de relatos sobre los crímenes, la repetición es un recurso que marca un ritmo monstruoso sobre la banalidad de esa violencia. Pero el uso de la repetición, en un homenaje a la obra de Georges Perec, también puede ser entendido como una manera de recordar, de traer al presente, de hacer visible lo invisible. En esa lógica del archivo y la enumeración, el narrador de la novela rescata del anonimato a las víctimas, les da un nombre y restituye la identidad de los cuerpos desaparecidos. La narración, en su insistencia, repetición tono objetivo, actúa como una fotografía: trae al presente, como diría Roland Barthes, un retorno de lo muerto. La escritura misma se convierte, así, en un dispositivo de lo espectral.
El epígrafe con que abre la novela, tomado de un poema de Charles Baudelaire, resulta iluminador para pensar en la representación de Santa Teresa: “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”. Situada en la frontera entre México y Estados Unidos, Santa Teresa es un espacio apocalíptico signado por el narcotráfico y la precariedad laboral en las maquiladoras -industrias extranjeras que se instalan en la zona para abaratar costos de producción-, lugar de trabajo de la mayoría de las mujeres asesinadas. En esta especie de patio trasero de Estados Unidos, dominado por una atmósfera brutal y asfixiante, confluyen todos los personajes de la novela: los críticos literarios van en la búsqueda del escritor alemán Benno von Archimboldi; Amalfitano, un profesor chileno, se va a trabajar a la Universidad de Santa Teresa; y, Fate, un periodista norteamericano que viaja a la ciudad para cubrir una pelea de boxeo intenta fallidamente reportear sobre los crímenes. La horrorosa realidad de ese espacio es un nexo que concentra las manifestaciones de una violencia simbólica y política, como si fuera un limbo que atrae y del que no se puede escapar. En el límite entre la realidad y la ficción, Santa Teresa es un desierto infernal y amenazante para las mujeres que diariamente transitan sus calles, pero también es sinónimo de una crisis que condensa la corrupción, la desidia social, la violencia normalizada y la impunidad del poder. El título de la novela, en este sentido, proyecta ese espantoso presente hacia un futuro posible. Como una profecía tétrica, en Los detectives salvajes (1998) Cesárea Tinajero menciona el año “dos mil seiscientos y pico” como una señal de los tiempos que se avecinan y que toman forma en un dibujo que realiza del plano de una fábrica de Santa Teresa; y ya de manera más explícita, en Amuleto, el año 2666 refiere a la imagen de un cementerio. En la repetición y el avance inexorable del mal, 2666 esboza en la metáfora de Santa Teresa un cementerio futuro anclado en la violencia actual.