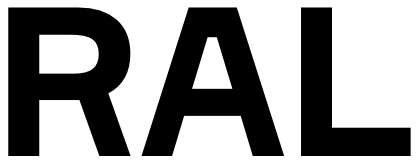Astor Piazzolla
Tango, bandoneón y llanto, cuestión de identidad
La distancia y el sentido de pertenencia marcaron la relación de Astor Piazzolla con el tango. Su música generó un vínculo profundo entre tradición y modernidad, y aunque fue acusado de profanar a uno de los símbolos más importantes de Argentina, hoy en día el tango es impensable sin su legado.
José Miguel Arellano
Núcleo de Música

Si hay algo que ha caracterizado buena parte de la historia social y cultural de América Latina es la necesidad de una reivindicación de las identidades nacionales. No es inusual que en los discursos políticos y no políticos también, desde luego abunden las referencias a aquello que singulariza a un pueblo y lo distingue del otro, a sus tradiciones, a una manera particular de ver el mundo y, en definitiva, a todo cuanto pudiera contribuir a fomentar un cierto sentido de pertenencia a un determinado territorio y, naturalmente, a estrechar los lazos de sus habitantes. Nunca es del todo claro, sin embargo, qué hemos de entender por identidad. Así, pues, a 30 años del fallecimiento de Astor Piazzolla (02/07/92), compositor y bandoneonista argentino, su vida y obra nos permiten examinar detenidamente este problema.
Tras la trágica muerte de Gardel, en 1935, el género cayó en un estado de crisis y profundo estancamiento, pues aquel vínculo estrecho con la realidad urbana y social, reflejado fundamentalmente en sus letras, fue poco a poco diluyéndose. Desde la segunda mitad del siglo XX, y a pesar de ser aún considerado un importante emblema y símbolo cultural, sobre todo en el imaginario colectivo, el tango ha perdido su presencia real dentro de la vida cotidiana de los argentinos. Es curioso que, a pesar de no incidir significativamente en el diario vivir de la sociedad argentina, el tango haya seguido concibiéndose como algo imposible de ser modificado. “En Argentina se puede cambiar todo, menos el tango”, solía declarar Piazzolla en respuesta a la animadversión que su música suscitaba. El sociólogo chileno Jorge Larraín define esta actitud hacia la identidad como esencialismo, puesto que ella se asume como algo que ha quedado determinado en el pasado, excluyendo toda posibilidad de modificación significativa.
En la Nueva York de 1924, ciudad a la cual habían emigrado desde Mar del Plata en busca de un mejor futuro, el tango sonaba día a día en casa de los Piazzolla, pues la música era el lazo que, a la distancia, los mantenía atados a la cultura que habían dejado atrás y que el padre del futuro bandoneonista intentaba mantener viva en su hijo. Al joven Astor, no obstante, el tango le producía un profundo rechazo: “Mi viejo le tenía bronca al bandoneón”, comenta su hijo Daniel en una entrevista para la televisión argentina, “porque Nonino, padre de Astor, lloraba amargamente con las melodías del instrumento”.
A pesar de aquel desencuentro inicial con el tango, Piazzolla comenzó su carrera como bandoneonista y arreglador de la célebre orquesta de Aníbal Troilo en Buenos Aires. Pero, con 18 años, se sentía ajeno a ese mundo y su cultura, sobre todo a su estética, que le parecía anclada en el pasado, inmóvil y con escazas posibilidades de renovarse. Y es que Astor, cuya infancia y adolescencia estuvo marcada por la vibrante escena musical neoyorkina, principalmente por el jazz y la música clásica, no comprendía aquella devoción casi sagrada al tango y sus tradiciones. Como señala Dedé Wolf, su primera mujer, Piazzolla era “un chico muy necesitado de afecto”, pero de un cariño que nada tenía que ver con las relaciones sociales o familiares, sino con la necesidad de encontrar todo aquello que le ayudara a superar su historia de profundo desarraigo. Naturalmente, buena parte de su propuesta musical se fundaba en la tradición tanguera, pero ella por sí sola era insuficiente para expresar no sólo su propia identidad, sino también la de toda una generación de jóvenes argentinos que ya no se sentía ajena al tango del pasado. La obra de Piazzolla, en este sentido, es análoga a la de los escritores modernistas y aquello que inspira sus creaciones, que, como nota Kelly Washbourne, surgen desde un deseo por integrar la estética modernista universal con las propias de cada nación, dando espacio tanto a las identidades como a las individualidades.

En 1934, Astor Piazzolla participó de una escena de “El día que me quieras” junto a Carlos Gardel y Tito Lusiardo. Fue el propio cantor el que quiso que el niño apareciera en esa escena en la película.
Así pues, ante este sentimiento de no-pertenencia, será la música el medio en que Piazzolla construirá su propia identidad, pues en ella convergen, con notable naturalidad, elementos provenientes del jazz, la música clásica, la experimentación y, desde luego, del tango. Y a pesar de que, inicialmente, tanto él como su obra fueron objeto de innumerables y destempladas críticas, acusado de profanar y querer darle muerte a uno de los símbolos musicales más importantes de Argentina, lo cierto es que hoy en día el tango es impensable sin su legado.
Puede que el tango de Piazzolla sea el argumento más apropiado para sustentar la crítica que Jorge Larraín expusiera en su ya famosa obra “El concepto de identidad” (2003), en la que propone que el antagonismo entre identidad y modernidad es el resultado de una comprensión deficiente de “lo moderno”, que no hizo sino alentar la idea de que la modernidad o bien era un injerto tardío y mal recibido de una identidad ya constituida, o que la identidad era un obstáculo, obsoleto y tradicional, para una indispensable modernización. Esta es, sin duda, la esencia de la música de Piazzolla: el vínculo profundo entre la tradición y la modernidad.
Así, pues, a 30 años de su muerte, vale la pena recordar la dedicatoria de aquella foto que Gardel regalara al niño pequeño que sirvió de extra en la película “El día que me quieras”: “Al futuro gran bandoneonista. El simpático pibe Astor Piazzolla”.