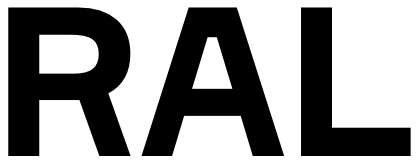SOROLLA, 100 AÑOS DESPUÉS
¿Qué sonido tendrían las obras pintadas por este artista fallecido hace un siglo? Cuál sería su temperatura? Uno podría hacerse preguntas como ésas mientras visita las galerías del Museo Sorolla de Madrid o de la Hispanic Society of America de Nueva York, que albergan las mejores colecciones públicas del valenciano en el mundo.

Mientras observamos los paisajes litorales del español Joaquín Sorolla (1863-1923), expuestos en algunas de las importantes muestras celebradas este año para conmemorar el centenario de su fallecimiento, una pregunta podría asaltarnos: si sus pinturas tuvieran sonido, ¿cuál sería?
Imaginémonos, por un instante, visitando las galerías del Museo Sorolla de Madrid o de la Hispanic Society of America de Nueva York. Detengamos nuestro paso frente a los lienzos del artista que se multiplican por los muros de estas instituciones, las que albergan las mejores colecciones públicas del valenciano en el mundo. Luego de apreciar el tratamiento del color y la agilidad del gesto, prestemos atención a la interrogante en cuestión. Al mismo tiempo que nuestra vista recorre las prolongadas y gruesas pinceladas propias del estilo sorolliano -cuya morfología nos recuerda la propia vastedad del horizonte marino-, nos aventuramos a barajar posibles respuestas: ¿es su sonido el del seseo del mar mecido por el viento, o el de las olas rompiendo contra la arena quemada por el sol del Mediterráneo? ¿el del silbido de la terca brisa que arrastra consigo la humedad? ¿el de los chapoteos y risotadas de las niñas y de los niños que juegan, corren y se sumergen en el agua? ¿quizá el ondear de las blancas ropas de las mujeres tendidas en la orilla y de las que caminan protegiendo su rostro de la luz?
De modo similar, hay quien podría reparar en la temperatura de sus cuadros, sorprendida o sorprendido por el cálido resplandor, a veces casi tornasolado, que recubre a sus bañistas, o por el fresco aire que hace flamear las gasas que adornan los vestidos y sombreros de las figuras anónimas que se refugian en un par de trazos. En efecto, la capacidad de capturar las condiciones atmosféricas de las escenas y la vida que tiene lugar en ellas, ofreciendo una reflexión íntima sobre la cotidianidad de la realidad humana, es uno de los grandes méritos del trabajo de Sorolla.

"Chicos en la playa", de Joaquín Sorolla
Aunque resulte arriesgada la siguiente afirmación, por parecer reduccionista y por tanto caricaturesca, su obra culminaría una prestigiosa genealogía en el arte español que reconoce su origen en Diego Velázquez (1599-1660) y a un primer heredero en Francisco de Goya (1746-1828). Ahora bien, este sería un linaje, podría alguien decir con justa razón, que ignora al que ha sido con frecuencia acreditado como el impresionista más importante de la Península, Darío de Regoyos (1857-1913).
El punto, sin embargo, es que hay ciertos elementos que anudan a Velázquez, Goya y Sorolla de forma necesaria y que no son del todo pertinentes a Regoyos; a saber, por un lado, la sostenida e inquebrantable relación de estas tres personalidades con España y, por otro, la continua presencia de la mancha velazqueña. En algunas ocasiones pastoso y dinámico, en otras ligero y mesurado, pero siempre ejecutado con una eficiente economía, este artificio técnico, una de las mayores conquistas del sevillano, actúa como una marca de fuego en los cuadros del autor de los así llamados “Fusilamientos del 3 de mayo” y también en los del autor de “Chicos en la playa”. Este último, conservado en el Museo Nacional del Prado, una de las composiciones más famosas de Sorolla -reproducida a menudo en las monografías consagradas a su producción y al oficio pictórico en su país-, es un homenaje a esta tradición. Pero, por igual, al tempranamente desaparecido Mariano Fortuny (1838-1874) y a John Singer Sargent (1856-1925), dos insignes maestros que estudiaron con gran detalle a Velázquez y a Goya.
Realizado en 1909, en este lienzo, de casi dos metros de largo, no vemos el horizonte sino solo el borde de una playa humedecido por las olas que se hallan en retroceso y que permiten a un grupo de niños dejar sus cuerpos impresos sobre la arena. No cabe duda de que el gran protagonista de esta pintura es la luz que colorea cada una de las superficies. En la medida que alzamos nuestra mirada hasta el borde superior, notamos una progresión en la intensidad cromática: la piel blanquecina del primer niño, con rastros de malva, contrasta con la piel anaranjada intensa, resaltada con celeste pálido, de aquel que tiene sus brazos por completo extendidos ante sí. El agua sobre la arena se vuelve iridiscente, a la vez que amplias pinceladas describen su movimiento.
Acaso como una ironía del destino, la muerte sorprendió a un sexagenario Sorolla lejos del mar, en Cercedilla (Madrid), un 10 de agosto. Tres años antes, en 1920, encontrándose en el jardín de su casa en la capital española, sufrió un ataque de hemiplejia que afectó su lado izquierdo y cuyas consecuencias le impidieron seguir pintando hasta su fallecimiento. Este episodio fue el preludio del fin de una vida sacrificada, como lo evidenciaba su piel erosionada por las largas horas de exposición bajo el sol junto al caballete. Con todo, la biografía del artista es el testimonio de un inagotable creador que legó a la humanidad un corpus integrado por más de 2.000 piezas y que ha dejado una huella indeleble en el imaginario colectivo del arte occidental.