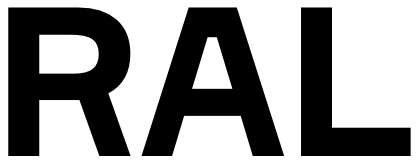El laberinto de espejos de La memoria infinita
En la cinta de Alberdi los ecos especulares son constantes. No es solo el periodista, sentado en la cocina, bromeando de manera casi infantil con su imagen reflejada en una puerta vidriada mientras come, uno de los tantos ritos que celebraba a diario ayudado por su mujer. O el fugaz momento en el que este, años antes de que la enfermedad lo afectase, se nos muestra en una grabación casera filmando su reflejo en un espejo, a la vez que recorre el nuevo hogar que compartiría con Urrutia —espacio que, como un tercer protagonista de la trama, sirve a la cineasta para retratar la cotidianidad de Paulina y Augusto.

Entre los muchos momentos conmovedores de La memoria infinita de Maite Alberdi, documental estrenado en el Festival de Sundance en enero de este año, y hace pocas semanas en las salas chilenas, se encuentra aquel en que uno de sus protagonistas, el fallecido periodista Augusto Góngora, se mira a un espejo y no logra reconocerse: observa, titubea, murmura. Mientras parece tomar una actitud cada vez más desconfiada —turbado, quizá, por esta presencia intrusa— se dirige a su propia imagen, que le resulta del todo ajena, para increparla con palabras apenas distinguibles. Es solo con la llegada de su mujer, la actriz Paulina Urrutia, que Góngora se convence, aún con cierta reticencia, de que el reflejo al que mira con extrañamiento no es otro que sí mismo. Como espectadores, es imposible no estremecernos hasta lo más profundo. Y es que, en ese espejo, cuya superficie recoge sin adornos el desasosiego del periodista, fulguran algunos de los elementos que tensan la entrañable biografía de la pareja: la identidad, la memoria, la historia, el amor, la angustia y el sufrimiento. Escena tras escena, los frágiles recuerdos de Góngora, incapaces de reflejar con nitidez el pasado debido al avance del alzhéimer que lo aqueja, acaban por transformarse en una fábrica de espejismos en los que nada es lo que parece ser. Esto explica, como lo revela otro instante de gran emoción, el hecho de que en medio del conteo diario de muertos de la pandemia del COVID-19, una víctima del virus pueda confundirse con un ejecutado político en la mente de quien, al padecer este mal, traspone lo actual con lo remoto frente a noticias que provocan el retorno de traumas indecibles. El documental nos deja en claro, así, que es fácil extraviarse por los meandros de la memoria cuando el olvido religa con el presente las tristezas del pasado.
En la cinta de Alberdi los ecos especulares son constantes. No es solo el periodista, sentado en la cocina, bromeando de manera casi infantil con su imagen reflejada en una puerta vidriada mientras come, uno de los tantos ritos que celebraba a diario ayudado por su mujer. O el fugaz momento en el que este, años antes de que la enfermedad lo afectase, se nos muestra en una grabación casera filmando su reflejo en un espejo, a la vez que recorre el nuevo hogar que compartiría con Urrutia —espacio que, como un tercer protagonista de la trama, sirve a la cineasta para retratar la cotidianidad de Paulina y Augusto. Es también, en principio, la vida de un hombre que poco a poco va perdiendo su memoria, la misma que se dedicó a preservar en su quehacer profesional cuando otros buscaban con violencia destruirla, o, más tarde, cuando nos encontrábamos deseosos de recuperarla. Fue con esa aspiración, en efecto, que coescribió los famosos tomos que componen Chile, la memoria prohibida (1989), antecedente directo de los informes Rettig y Valech. La memoria particular de Góngora refleja la memoria colectiva de nuestro país: la muerte de su amigo, el sociólogo José Manuel Parada, degollado junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino por agentes del Estado en marzo de 1985, no es un mero dolor personal, sino que proyecta la herida de uno de los episodios más cruentos de la Dictadura y que concierne a la historia reciente de toda una nación. De esta suerte, las memorias íntima y pública se miran mutuamente, tal como las fotografías familiares, que pueblan la casa de la pareja, son capturadas por la misma cámara que se afana en arrestar los elusivos recuerdos del periodista para volverlos infinitos.

A fin de cuentas, el documental es un espejo ante el que somos invitados a observarnos, como un artificio desde el cual podemos apreciar nuestro propio reflejo para meditar sobre la condición humana. Surge aquí una conexión, acaso, con el mundo medieval, cuando se creía que los textos sagrados eran como un espejo para los ojos espirituales de quienes los leían. En estos, se decía, era posible descubrir la propia fealdad o la propia belleza, cuán lejos hemos llegado o cuánto nos falta todavía para cumplir el propósito trazado para nuestras existencias. Una experiencia de donación radical como la de Urrutia hace posible, sin duda, admirar la belleza de nuestra especie. Sin embargo, también nos interpela y hace que nos interroguemos sobre la capacidad que tenemos para entregarnos al otro. En este obsequiarse, la lógica equitativa del espejo se triza, pues ya no hay reciprocidad que quiera ni pueda ser correspondida. Hallamos entonces, de la mano de Paulina y Augusto, de su amor indestructible, una salida al laberinto de la memoria.