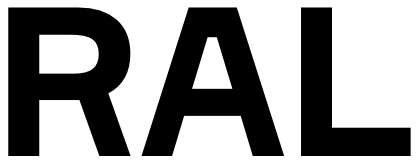O por qué nos hace tanta falta el silencio
SATURADOS DE PALABRAS
En cada silencio advierto una misma manifestación de carácter, un decir no al asedio del ruido y sus diversas variantes: hiperactividad, mecanización, neutralización… todo lo cual contribuye a configurar una realidad tan instrumental como anémica.
Niels Rivas
Departamento de Literatura

Estamos saturados de palabras, qué duda cabe. Información y más información, avisos de todo tipo, mensajes, mails, tuits: nos encontramos a merced de una incesante producción de ruido. La modernidad -la era de la razón y la emancipación del intelectonos agobia en su fase tardía con este griterío desbocado. Vaya paradoja. Volvamos al silencio, escribió Vicente Huidobro hace casi un siglo. Volvamos al silencio de las palabras que vienen del silencio. Cuánta razón tenía. En medio de la banalidad y el salvajismo de la comunicación, en medio de bots, likes y fake news, cuán necesario resulta callar, alejarse de la estridencia, renunciar -por el tiempo que sea necesario- a las maltrechas palabras. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de silencio?, ¿qué ofrece el silencio?, ¿ofrece algo? Una invitación enigmática: volvamos al silencio. ¿Volver adónde?, ¿volver a qué?
Para tratar de responder estas preguntas tal vez habría que partir por señalar que no hay un silencio. Hay muchos. Susan Sontag, por ejemplo, advertía en el silencio una vía de liberación sensorial, una suerte de antídoto contra las limitaciones perceptivas e intelectuales que los conceptos necesariamente nos imponen. En su clásico ensayo “La estética del silencio”, Sontag postula que la reducción del lenguaje y la predilección por el vacío que caracterizan parte importante del arte del siglo XX (basta pensar en la abstracción de Rothko o en la escritura carcomida de Beckett) no constituyen un atentado contra la expresión, como podría pensarse en primera instancia, sino un elaborado esfuerzo por alumbrar nuevas formas de comprensión de la realidad, liberadas de la estrechez verbal. Nada podría ser más valioso, nos dice, que dicho conocimiento aún no nacido.
Pero el silencio es también una forma de manifestarse ante los sucesos del mundo. No más poesía después de Auschwitz, sentenció Teodoro Adorno, grabando en la historia del pensamiento su radical conclusión: las palabras pueden convertirse en una indecencia frente a la devastación y el dolor extremo de los otros. El silencio, en consecuencia, emerge como una reserva de solidaridad y honestidad ante el sufrimiento de nuestros congéneres. El horror no cabe en el lenguaje. Verbalizarlo puede convertirse en una forma de neutralizarlo, primer paso para posibilitar su reaparición. George Steiner resume certeramente el punto que marcó Adorno: cuando la civilización se intoxica de mentira y de crueldad, nada más resonante que el poema no escrito.
El antropólogo David Le Breton, por su parte, se refiere a una particular dimensión del silencio. Poniendo su mirada en la vida urbana y en el tráfago de ocupaciones, faenas y voces que la atiborran, resalta el valor del mutismo como un espacio -quizás el único- que la modernidad no ha engullido y que la técnica no ha absorbido con sus enormes medios. El silencio adquiere aquí un valor contracultural: instala una pausa en el corazón de la maquinaria, detiene la circulación de información, reivindica un espacio improductivo… instaura, en suma, un escandaloso vacío.
Ese escándalo, sin embargo, es lo que permite cuidar la integridad de las cosas. Rodeadas de silencio, éstas pueden recuperar la profundidad que el asedio del ruido inevitablemente les arrebata. El caminante atento, dice Le Breton, entra en los distintos círculos del silencio: oye el viento, la hojarasca, los animales, y a cada instante percibe otros universos sonoros que pueblan la espesura del silencio. De cuántos lenguajes nos privan las palabras, cabe preguntarse. Silencio de silencios, el de Clarice Lispector parece no tener parangón. Si tuviera que elegir una forma de concebir el vacío, me inclinaría, creo, por lo que la escritora brasileña evoca en sus páginas. Silencio: máxima voluptuosidad. Silencio: quieta vorágine. Imantados por el mutismo, los personajes de Lispector pierden conciencia de su identidad -de su nombre, de su arquitectura humana- y se encaminan hacia una superlativa unión: con todo, con nada. “Me estremecí de gozo extremo -dice G.H., su personaje más emblemático-, como si por fin experimentase en mí misma una grandeza mayor que yo”.
El de Lispector es un silencio ante todo exuberante: si el lenguaje desaparece, desaparecen con él las formas singulares y cerradas, diluyéndose toda separación. Su silencio, por lo mismo, supone una radical trasgresión de lo individual: como el erotismo en sus manifestaciones más altas. “Cuán lujoso es este silencio -dice G.H- El mundo se mira en mí. Todo mira a todo, todo vive lo otro. Nada más que agregar”.
Son numerosas las formas del silencio. He citado las que vinieron a mi memoria mientras escribía esta breve nota, pero bien podrían haber sido otras. En cualquier caso, más allá de sus evidentes diferencias, todas comparten una dimensión que en los tiempos que corren me parece especialmente valiosa. En cada silencio advierto una misma manifestación de carácter, un decir no al asedio del ruido y sus diversas variantes: hiperactividad, mecanización, neutralización… todo lo cual contribuye a configurar una realidad tan instrumental como anémica.
Es necesario mirar las cosas con calma y paciencia, plantea Chul Han en su icónico ensayo sobre el panorama humano que nos ofrecen estas primeras décadas del siglo XXI, “La sociedad del cansancio”. Es necesario ejercitar los sentidos para una contemplativa atención, si lo que se busca es recuperar la pluralidad y la intensidad de la vida. Volvamos al silencio, para preservar esa frágil exuberancia.