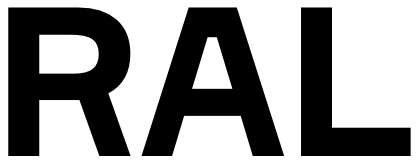Reflexiones sobre la muerte
A contrapelo de las tendencias vitalistas, la cultura actual –incluso la popular– ofrece algunos espacios para pensar un poco más y problematizar la obviedad del amor a la vida, que se supone debiera primar en las personas “sanas”. La serie de HBO Kamikaze explora las tentaciones y tentativas suicidas de una adolescente millonaria que ha perdido a toda su familia y no encuentra motivos para continuar viviendo. Por su parte, la última novela de Fernando Aramburu "Los vencejos", indaga con delicada profundidad la decisión de un profesor de quitarse la vida en el curso de un año, para darse tiempo de ajustar sus asuntos y, sobre todo, de comprender ex post la decisión tomada.
Begoña Pessis
Departamento de Filosofía

Vivimos en una época en que se “ama la vida”, “se disfruta a concho”, “se goza al máximo”. En general, el quitarse la vida, pensar en el suicidio o la muerte es solo comprensible en el marco de un trastorno, de una patología, de una depresión, de una desviación de la natural y nada problemática pasión por vivir. Es inevitable invocar a Spinoza, con una oración que resonó en mí muy poderosamente cuando, hace años, la leí por primera vez: “El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida”. No resonó en el sentido de que pudiera acogerla porque abriera horizontes de sentido, sino que fue una explosión de ruido. Me parecía inconcebible que este recto varón –a decir de Kant– considerara seriamente que una vida sana tiene que estar libre del parar y reparar en la finitud de nuestra existencia. Tampoco es que hubiéramos de hacer de la vida filosófica un mero commentatio mortis, meditatio mortis o memento mori y de la vida no filosófica un mero ars moriendi; tampoco, como ya nos había enseñado Epicuro, habría que vivir con permanente miedo a la muerte; ni tampoco tendríamos que pensarnos únicamente como un ser para la muerte. Entiendo muy bien la pulsión nietzscheana por hacer de esta vida el centro de gravedad y desfondar de una vez por todas “el mundo verdadero” para afirmar la inmanencia, el devenir, el cambio, el cuerpo, la animalidad y, definitivamente, también la muerte. Pero algo no acaba de convencerme….
A contrapelo de esta tendencia vitalista, la cultura actual –incluso la popular– ofrece algunos espacios para pensar un poco más y problematizar la obviedad del amor a la vida, que se supone debiera primar en las personas “sanas”. La serie de HBO Kamikaze explora las tentaciones y tentativas suicidas de una adolescente millonaria que ha perdido a toda su familia y no encuentra motivos para continuar viviendo. La última novela de Fernando Aramburu Los vencejos indaga con delicada profundidad la decisión de un profesor de quitarse la vida en el curso de un año, para darse tiempo de ajustar sus asuntos y, sobre todo, de comprender ex post la decisión tomada. El filósofo italiano Marco Lanterna publicó el 2021 Peisithanatos. El tratado de la buena extinción, que, como sugiere el título, consiste en una persuasión para la muerte. La vida orgánica en general, no solo la humana, no sería sino una rara y perniciosa enfermedad del cosmos abiótico; lo mejor sería que desapareciera. Schopenhauer sigue traduciéndose, editándose y reimprimiéndose; que sus libros se compren no constituye prueba suficiente de que estén siendo leídos, pero trasluce un interés por su filosofía, lo mismo que las recientes traducciones de Mainländer. Diana Aurenque, en Animales enfermos, no renuncia a la pregunta por la finitud para pensar en las saludes posibles de este animal enfermo que somos. Byung Chul Han, en La desaparición de los rituales, explora la sugerente tesis del suicidio como un posible desafío a la sociedad de la producción, por cuanto representaría un intercambio simbólico con la muerte que abandonaría la lógica de la acumulación y la iteración capitalistas. Cierto tipo de suicidio podría ser un inusitado acto de libertad y soberanía, fuente de un placer intenso y expresión de un derroche de fuerzas y vitalidad que se resiste a la subordinación del trabajo, la utilidad y el rendimiento. Si bien varios de los ejemplos que enumero tienen que ver con el problema del suicidio, una de las preguntas fundamentales y estructurantes que está en juego es si la vida merece o no la pena ser vivida.
A modo de un eco invertido al aserto de Spinoza, Camus considera que todas las personas lúcidas, mínimamente conscientes, piensan sobre su propia muerte, más aún, “todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio”. Como es sobradamente conocido, para Camus el único problema filosófico relevante es juzgar si vale o no la pena vivir. Los demás asuntos de los que se ocupa la filosofía son pasatiempos o entretenciones secundarias. En esta misma línea, me parece que Unamuno le da una vuelta al conatus spinoziano, por cuanto cree el afán de vida deviene en afán de vida inmortal y, en ese sentido, consistiría en la enfermedad de no querer morir. Según Unamuno, el ser humano “por tener conciencia es ya, respecto al burro a un cangrejo, un animal enfermo”. Nadie ha probado además que tenga que ser naturalmente alegre. La salud consiste en integrar también los elementos problemáticos, venenosos, letales, enfermos y acomodarlos a nuestro sistema, enriquecerlo con ellos.
Creo, con Nietzsche, que no puede haber respuesta o solución verdadera a la pregunta de Camus, porque el valor de la vida no puede ser tasado objetivamente, al menos no por un viviente. Un juez objetivo no podría estar imbuido en la óptica de la vida, a partir de la cual valoramos e interpretamos; habría de estar fuera de ella, pero al mismo tiempo conocerla tan bien como todos los seres vivientes. También estoy de acuerdo con Nietzsche en que los juicios sobre la vida solo pueden ser síntomas del tipo vital que valora, a saber, de una clase particular de orden fisiológico, intelectual, anímico, histórico, sentimental y contextual. En definitiva, los juicios sobre la vida nos dicen mucho más sobre quién los enuncia que sobre la vida misma, sin duda. En lo que no concuerdo es en la creencia de que si “por parte de un filósofo se ve un problema en el valor de la vida no deja de ser, pues, incluso un reparo contra él, un signo de interrogación puesto justo a su sabiduría, una falta de sabiduría”. Dudo mucho del confiado aserto de que la persona sana y vigorosa, cuya exista existencia debe consistir, según Spinoza, en una meditación sobre la vida tenga un reverso defectuoso en quien se cuestiona el valor de la vida. En estricto sentido, a mí me parece que Nietzsche tiene muy claro que la vida por la vida es una tontería –como también en su opinión el arte por el arte–, como si la propia “vida” fuera algo que hay que cuidar y celebrar en toda circunstancia, incondicionalmente, a cualquier precio. Incluso el mismo Nietzsche celebra la posibilidad de una “muerte elegida libremente (…) con lucidez y alegría”. Preguntarse por el valor de la vida es, también, inquirir por las condiciones de una buena existencia, tanto en el plano individual como colectivo; lo que, dicho sea de paso, dista mucho de ser obvio e incontrovertible.
Reconozco que no pensar en la muerte puede ser el correlato de una vida inocente, rica, gozosa y afirmativa, plenamente inmersa en el presente. Esa es una alternativa posible. No obstante, me cuesta mucho no sospechar, en la estela del pensamiento de Han, que no pensar en la muerte es un resorte al servicio del rendimiento. En una época en que imperan el hacer, el ser, el producir y el consumir, neutralizar la muerte me parece el acto más tempestivo de todos. El pensamiento de la finitud incomoda, hiere y nos obliga a detenernos; muchas veces, nos permite levantar la cabeza de la corriente que nos arrastra cotidianamente. Desde la infancia, se nos ha dicho hasta el hartazgo que aburrirse es de tontos y se nos ha entrenado para “matar el tiempo” de múltiples maneras, en completo olvido de nuestra propia muerte. Que solo podamos enfermar físicamente, psicológicamente, pero no podamos enfermar ya ontológicamente, metafísicamente, éticamente, estéticamente, en suma, filosóficamente, es un signo de pobreza.