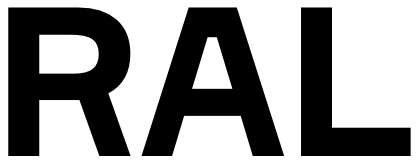¿HAY DIOS?
El diseño inteligente planteado por William Paley y la teoría de la evolución de Charles Darwin, son dos líneas argumentativas que se aproximan a la eterna interrogante sobre la existencia de Dios. No hay respuestas definitivas, pero sí interesantes razonamientos.
Gastón Robert
Departamento de Filosofía

Si vamos caminando por una playa, vemos una piedra “patito” y nos preguntamos por la causa de su forma plana y lisa, seguramente responderemos algo así: “es la erosión constante de las olas que la golpean”. Puede que la respuesta sea incorrecta (quizás alguien pulió la piedra y la dejó ahí), o puede que sea sólo en parte correcta (otros factores, como la erosión del viento, pueden haber jugado un rol), pero la lógica sería razonable: hace sentido.
Supongamos ahora que vamos caminando por la misma playa y nos topamos con el David de Miguel Ángel.¿Sería razonable pensar que la causa de una escultura como esa es la erosión de las olas? Claramente no. En un caso como este, necesitamos otro tipo de explicación. Si generalizamos esta situación y formulamos un principio o regla general, obtenemos lo siguiente: para explicar cosas de distinto tipo se requieren causas de distinto tipo. Y si miramos este principio al revés: para explicar cosas de tipo similar se requieren causas de tipo similar. Algunos autores llaman a esto “principio analógico causal”. El adjetivo “analógico” puede sonar un poco complicado, así que lo llamaremos “principio de similitud causal”.
Esta es la base de uno de los argumentos más famosos que intentan probar la existencia de Dios: el del diseño inteligente. Aunque hay versiones bastante antiguas de este argumento, su versión más elaborada y completa es más reciente. Fue formulada en 1802 por el teólogo y filósofo William Paley en su obra “Teología Natural o evidencias de la existencia y atributos de la deidad”. Estemos o no de acuerdo con su argumento, se trata de una obra lúcida, bien escrita y que respira una admiración total por la naturaleza, lo cual posiblemente sea la razón de que haya sido admirada tanto por sus seguidores como por detractores (los más notables entre estos últimos son Charles Darwin, a quien ya volveremos, y el biólogo evolutivo Richard Dawkins).
El libro de Paley tiene casi 600 páginas en su edición facsimilar y está plagado de ideas, metáforas y ejemplos tomados de la medicina y la historia natural. Con un poco de esfuerzo, creo que podemos reducir su argumento a unos cuantos pasos centrales. Movámonos de lo particular a lo general. Pensemos en un reloj, el ejemplo favorito de Paley. Los relojes son artefactos complejos que tienen diseño. Que un objeto tenga diseño significa, en este contexto, dos cosas: que cumple una función (dar la hora) y que dicha función tiene un valor (permitirnos organizar nuestro tiempo, por ejemplo). La belleza es también un valor y, por tanto, un objeto diseñado puede también tener (aunque no necesariamente) un valor estético y no meramente utilitario; pensemos en el “diseño gráfico” o, nuevamente, en el David de Miguel Ángel. Ahora bien, ¿diríamos que objetos de este tipo tienen ciertas características simplemente “porque sí”? Probablemente no. Más bien, si tienen esas cualidades funcionales tan precisas para cumplir objetivos valiosos, es porque alguien los pensó. Nadie que abra un reloj y mire su interior dirá que ese sofisticado mecanismo fue hecho por alguien que no piensa. El diseño requiere inteligencia.
¿Cómo pasamos de esto a Dios? A través de dos pasos. Primero, una constatación: en el mundo natural encontramos muchos seres que, al igual que artefactos como el reloj, poseen los dos indicadores básicos del diseño (y muchos son además bellos). Las muelas tienen una forma que les permite cumplir una función (moler). El colorido y forma del dragón de mar foliado le permiten camuflarse entre las algas (cumplen esa función), y esto a su vez lo protege de sus depredadores (lo cual es valioso). La lista de ejemplos podría alargarse, y la sugerencia es siempre (o casi siempre, como veremos) la misma: hay diseño en la naturaleza. Y de aquí ya estamos a un paso. Dijimos antes, de acuerdo con nuestro principio de similitud causal, que la explicación de cosas similares requiere causas similares. ¿Y no dijimos también que los artefactos diseñados requieren una causa inteligente? Si esto es verdad, parece que tenemos que concluir que los objetos del mundo natural tienen una causa inteligente. Y el candidato perfecto para cumplir este rol es, esperablemente, Dios. Por tanto, Dios existe.
¿Existe? En realidad no es tan simple. Son varias las razones por las que uno podría pensar que el argumento falla. En primer lugar, el principio de similitud causal, aunque persuasivo a primera vista, no es universal: hay muchos casos en que efectos similares tienen causas distintas, y muchos casos en que efectos distintos tienen causas similares. Además, como hizo notar David Hume unas pocas décadas antes de que Paley escribiera su obra, hay muchos ejemplos del mundo natural a los que la regla del diseño no parece ajustarse. Las alas del avestruz no cumplen la función que éstas suelen cumplir (volar), ni tienen el valor que suelen tener. El pez gota no es -digámoslo- agraciado. Alguien podría responder que esto es verdad, pero que, todas las cosas consideradas, la referencia a una inteligencia divina continúa siendo la mejor explicación -la más probable- para una naturaleza en la que los indicadores de diseño son, aunque no ubicuos, abundantes.
Sin embargo, hay otra explicación a la mano, y muchos piensan que es mejor. Se la debemos a Charles Darwin, fue formulada en 1859, y se llama ‘Teoría de la evolución por selección natural’. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que Darwin escribió El origen de las especies, y la teoría, en su formulación moderna (que continúa refinándose), integra elementos que estaban fuera de su alcance, especialmente la teoría genética. No es fácil expresar la idea en unos pocos enunciados, pero haremos el intento, dejando algunos puntos de lado. Los seres vivos, que provienen de un ancestro común, adquieren sus características por medio de un proceso evolutivo gradual (la naturaleza “no da saltos”), el cual es producto de la abundante variación genética que toma lugar en cada generación, de forma que algunos individuos, debido a su combinación particularmente bien adaptada (o con “valor de supervivencia”) de caracteres heredables, sobreviven y dan origen a la siguiente generación (no todos ganan en un mundo donde los recursos son escasos y hay, por tanto, competencia).
¿Quiere esto decir que en los seres vivos no hay funciones que poseen valor? No. Lo que quiere decir es que para explicar dichas funciones no se requiere postular -piensan los darwinistas- una causa inteligente: la mutación genética, los caracteres favorables que (en algunos casos) surgen a partir de ella, y la competencia, hacen todo el trabajo explicativo. Si esta explicación es peor o menos probable que la del diseño inteligente, un darwinista lo invitaría a pensar dos cosas. Primero, la selección natural no es, como a veces se cree, “puro azar”: la mutación genética es azarosa, la selección natural no. Segundo: los tiempos evolutivos son un proceso de acumulación cualitativa. Si se trata de probabilidades, la balanza se inclina más hacia Darwin que hacia Paley.
¿Nos quedamos entonces sin argumento para la existencia de Dios? No. Desde luego, hay otras formas de racionalidad -por ejemplo, la moral- que han servido de base para argumentar que Dios existe. Pero no es necesario ir tan lejos. Porque incluso si permanecemos en el plano de la racionalidad teórica, hay más alternativas. El argumento del diseño y la teoría de la evolución tienen algo en común: ambos ofrecen explicaciones acerca de cómo es el mundo. Pero ninguno se pregunta, ni pretende hacerlo, por el hecho mismo de que la realidad (viva e inerte) exista: sólo se interesan por las características del hecho. Las personas con inclinaciones empiristas dejarán la reflexión hasta aquí. Pero para aquellos que quieran continuar, la puerta está abierta para cambiar la pregunta “¿por qué el mundo es como es?”, por otra pregunta más radical, formulada por Leibniz hace poco más de 300 años: “¿Por qué el ser y no más bien la nada?”. Y, sobre esta interrogante, ni la evolución por selección natural ni ninguna otra teoría científica tienen algo que decir.