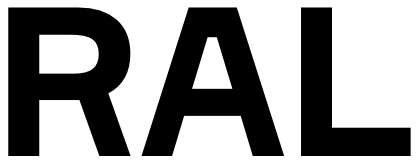GESTOS BELLOS QUE NO SIRVEN PARA NADA
Séneca y Byung-Chul Han coinciden en un punto esencial: es preciso defender el prestigio del ocio, de la inactividad, de lo improductivo. No se trata de un mero divertimento, sobra decirlo. Se trata de preservar una valiosa capacidad humana, que nos faculta para acceder a la profundidad de la experiencia.
Niels Rivas
Departamento de Literatura

«La actitud que adopta el ser humano frente al fuego, ya desde niño, ilustra su inclinación originaria hacia la contemplación”, dice Byung-Chul Han en su libro Vida contemplativa (Taurus, 2023). La cita alude a la espontánea satisfacción que experimentamos al fijar la mirada en el fuego que calienta la casa o que anima la conversación fraternal al aire libre. Buscamos una posición cómoda (“los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos”, dirá el filósofo surcoreano) y lentamente nos abstraemos de lo que nos rodea, concentrando nuestros sentidos en la agitación azarosa de las llamas, esa danza aparente que invita al reposo y a la excitación de la fantasía: la forma de un objeto vagamente recordado, el perfil de un ser imaginario, un rostro humano… todo aparece y desaparece entre las llamas y las brasas. La contemplación del fuego carece de propósito o utilidad, pues ¿qué servicio podrían prestarnos esas figuras improbables y evanescentes que lo habitan? El niño, continúa Han, adopta naturalmente esa actitud desinteresada y a la vez intensamente receptiva que caracteriza a quien contempla. Las llamas siguen gesticulando, dibujando formas sin orden ni concierto. ¿Hemos perdido, acaso, la capacidad de posar la mirada en el fuego y percibir -inventar- su comunicación secreta?
En su relato El artista del hambre, Franz Kafka ofrece una perturbadora visión del individuo moderno. Los cien años que nos separan de ese breve texto no merman en absoluto su vigencia. En lo esencial, Kafka retrata en sus páginas a un individuo cuya vida se consume en el ejercicio de su profesión. Su rasgo más notorio consiste en autoimponerse la exigencia de llegar una y otra vez hasta el límite de sus capacidades. La extenuación es consustancial a su quehacer. Se trata, volviendo a Han, de un animal laborans de tomo y lomo, un individuo marcado a fuego por el “imperativo de rendimiento”, ese mandato que parece ser el sello distintivo de las sociedades occidentales actuales.
Bajo la lógica del rendimiento, el mirar parsimonioso que se entrega a la contemplación del fuego resulta inaceptable. Su inutilidad convierte ese mirar en un lujo. Dicho de otro modo, la ausencia de funcionalidad de una acción como esta resulta prohibitiva en un contexto donde el yo está llamado a explotar sin tregua su productividad. En la sociedad del rendimiento, hacer algo que no desemboca en ningún resultado, que no conduce a ninguna finalidad, que no produce nada útil, hacer algo, en suma, para nada, solo por el gusto o por la belleza de hacerlo, significa ir a contrapelo de los valores imperantes, marginarse de la marcha generalizada hacia la eficacia pura -la condición enteramente transable- de la acción. Hacer algo para nada, digámoslo, es una conducta desvergonzada.
Si el “imperativo de rendimiento” se extiende a nuestro alrededor es porque posibilita una ganancia atractiva. Está claro en qué consiste: más producción, más consumo, más actividad (y la actividad, llevada al paroxismo, tiene un poderoso efecto sedante). Pero, ¿qué perdemos en beneficio de esas utilidades?, ¿qué podría desaparecer mientras estamos sumidos en el tráfago de la productividad?
La respuesta que ensaya Byung-Chul Han puede resumirse así: estamos perdiendo la capacidad de no hacer nada. A primera vista podría pensarse que semejante pérdida no debería preocuparnos demasiado, sin embargo, es precisamente en un ámbito de vacío y de silencio -que sólo emerge en la inactividad- donde las cosas pueden presentársenos de un modo radicalmente distinto. La acción, sostiene Han, reproduce lo igual, lo conocido, y por lo mismo termina siendo un catalizador del conformismo. La inactividad, en cambio, al poner en suspenso el funcionamiento maquinal del yo, abre las puertas para que acontezca lo inesperado; por ejemplo, la imprevista y benefactora comunicación que el fuego es capaz de regalar a la mirada humana (cuando ésta, por cierto, aprende a esperar que lo observado germine y dé frutos).
Acertadamente, Han subraya la inherente riqueza de la inactividad. Así, lejos de ser expresión de una incapacidad o de una carencia, la inactividad es concebida como una potencia humana que abre espacio a una experiencia renovada de lo real. La hiperactividad que va aparejada a la obligación de aportar más y más rendimientos termina por embotar nuestras percepciones; la lentitud, la serenidad, la espera -figuras de la inactividad- permiten, por el contrario, que las cosas se nos acerquen y nos revelen su unicidad.
Por cierto, esta valoración positiva de la inactividad tiene larga data. Séneca, hace veinte siglos, escribió un tratado sobre el valor del ocio y su estrecha relación con la felicidad, en cuyas páginas interpelaba vehementemente a los “ocupados”, haciéndoles ver la vanidad de sus existencias. “Nada hay menos propio del hombre ocupado que el vivir”, les espetaba para luego enumerarles las múltiples y variadas bondades del ocio -es decir, la actividad liberada de toda finalidad práctica, como también de la superficialidad y la molicie-, entre ellas la de facilitarnos la “mejor posición para preguntarnos qué es la virtud” o para examinar “con mente firme y serena” las diversas partes de nuestra vida, ejercicio indispensable para alcanzar el buen vivir.
Séneca y Han coinciden en un punto esencial: es preciso defender el prestigio del ocio, de la inactividad, de lo improductivo. No se trata de un mero divertimento, sobra decirlo. Se trata de preservar una valiosa capacidad humana, que nos faculta para acceder a la profundidad de la experiencia. Por elevada que sea esta aspiración, las formas de acercarse a ella pueden ser extraordinariamente simples. Hacer las cosas lento, por ejemplo. Mantener un largo silencio. Dar espacio, como sugiere Han, a “los gestos bellos que no sirven para nada”.

White Center, Mark Rothko. 1950 Óleo, 214.5 x 174 cm.